Siempre es gratificante la inauguración de una obra pública, pues estas vienen a facilitar la vida de los ciudadanos. Es el caso de la carretera recién inaugurada por la que después de mucho tiempo Cabra del Santo Cristo volverá a contar con uno de sus históricos caminos -el de Granada- por fin convertido en una vía con un ancho, firme y señalización adaptados a las exigencias actuales. Una vía de comunicación que nos acerca, no sólo a la capital granadina, diez kilómetros más cerca que por la vieja carretera, sino también a Jaén y otras localidades como Huelma, pues el mejor trazado disminuye los tiempos de un trayecto que apenas se incrementa en un kilómetro.

No obstante, aún no puede decirse que seamos un pueblo de paso como lo fuimos hasta el último cuarto del siglo XIX cuando se tomó la decisión de que la recién proyectada carretera de Vílchez a Almería quedara alejada de nuestro casco urbano (14 km.). Desde entonces, el aislamiento ha sido una de nuestras rémoras, dándose la paradoja de que aquel pueblo refundado entre otras causas para dar seguridad al camino que por aquí pasaba quedara muy alejado de las principales vías de comunicación. De manera que aquí sólo llegaban algunas carreteras locales, a menudo en un deplorable estado, aunque, mal que bien nos han comunicado con algunos pueblos vecinos durante más de un siglo. Pero ese déficit en comunicaciones perdura aún en nuestros días, pues somos uno de los escasos pueblos de Jaén que tienen el dudoso honor de estar situados a más de media hora de una autovía. Pero hagamos un poco de historia para ahondar en el asunto, recuperando y actualizando una parte de un trabajo que publiqué hace unos años: (LÓPEZ RODRÍGUEZ R. La importancia de los caminos en el devenir histórico de Cabra del Santo Cristo. Revista Contraluz, número 2. Torredonjimeno, 2005. págs. 57-76).
Los caminos de la España de los Austrias
Con la llegada de Carlos V a la corona crece el interés por mejorar la red viaria heredada y hacer más seguros los caminos, tanto para mercancías como para viajeros. ¿Qué razones habría entonces para no acometer la mejora de los caminos durante esta época? Primero hemos de considerar que las infraestructuras de los caminos no las financiaba directamente la corona, sino que recaían sobre los vecinos más directamente beneficiados por las nuevas infraestructuras. En segundo lugar, existían otras prioridades como la construcción de presas y regadíos que, a corto plazo repercutirían en las arcas de la corona. Además, se había heredado una red de caminos que desde época hispano-romana satisfacía las necesidades de la población al no haber, durante el periodo que contemplamos, grandes innovaciones en los vehículos que por ellos transitaban. Luego, durante este periodo sólo cabe reseñar la construcción de puentes y depósitos de grano –el transporte lo encarecía sobremanera–, así como la publicación de las primeras guías de viajes: los repertorios.
Las tradicionales rutas que aprovechaban los trazados anteriores sufren a partir de este momento un sustancial cambio en las vías que conectaban la meseta con Guadix y la costa almeriense. En el siglo XV aparece una única ruta que, en línea recta parte desde Almería y, pasando por Guadix, llega hasta Úbeda. Por primera vez comprobamos que nuestro camino”aparece reflejado en los mapas como una de las vías principales de la península, así, en 1546 se publica el “Repertorio de todos los caminos de España, hasta ahora nunca visto, en el que hallará cualquier viaje que quiera andar muy provechoso para todos los caminantes. Compuesto por Pedro Juan Villuga, valenciano. Año de MDXLVI. Con privilegio Imperial”.
En esta guía se traza el camino entre Guadix y la meseta por la vecina población de Solera. Hemos de tener en cuenta que Cabra era por entonces era una localidad recién repoblada -los primeros vecinos llegaron un año antes- precisamente y entre otros motivos para dar seguridad al camino que por aquí pasaba. A buen seguro no existiría posada aún, ni los caminos que llegaran estarían en buenas condiciones. Tampoco creemos que esto sucediera muy rápido, ya que como hemos visto, tenían que ser costeados por la población y los colonos recién llegados seguro que tendrían otras necesidades más perentorias como la construcción de sus propias casas, roturación de terrenos, regadíos, etc.
En 1576 se publica el repertorio de Meneses, que en nada se diferencia del de Villuga, motivo por el que no creemos conveniente más que su mención. Por lo anteriormente expuesto hemos de suponer que no sería hasta los años finales del siglo XVI, o los inicios del siglo XVII, cuando los caminos estuvieran más acondicionados y existieran en la localidad las infraestructuras necesarias para la acogida de viajeros, cuando el itinerario por Cabra se comenzará a transitar con mayor frecuencia.

Hasta entonces, el camino se adentraba en la provincia a través de la Venta Arrana (en la provincia de Granada) y de “el Ajo”, topónimo que probablemente podamos identificar con “el Hacho”. Desde aquí, rozando el término de Cabra se dirigía hasta la Venta Leyva, lugar intermedio entre el anterior enclave y Solera, desde donde bajaba hasta la Venta Carvajal, lugar que estaría muy próximo al castillo de Bélmez y que se llamaría así por pertenecer a Alonso de Carvajal, de Jódar (se trata de la actual venta del Capataz). A partir de aquí discurría por el camino real de Granada hasta la venta de las Guardas, lugar próximo a Jódar, en las inmediaciones del río Jandulilla, muy próxima al cerro de la Atalaya.
Aunque hemos comprobado que Cabra no figuraba en los mencionados repertorios, nos atrevemos a asegurar que durante los años finales del XVI muchos viajeros elegirían esta variante en el camino de Almería a Toledo. Aunque hemos de esperar hasta 1637 para encontrar un hecho histórico que certifique que este era un pueblo de paso, no en vano nuestro camino ya era bastante transitado y la descripción de la llegada a la villa del lienzo con el Cristo de Burgos es una fuente documental clave que viene a confirmarlo. Por esta descripción sabemos que existía una posada en la calle de la Palma que pertenecía a Juan de Soto Salas, cuya esposa, María Rienda sanó su manquedad por intercesión de tan sagrado retrato. La ubicación de la fuente junto a esta posada que bien podría tener por aquí la entrada a las cuadras y que muy transformada se mantuvo hasta la década de los veinte del pasado siglo cuando era nominada como posada de San José, así como el espacio anexo que hoy conforma la plaza de Serón significaría ese hito en el camino. Luego, que Cabra no apareciera aún en los mapas se podría achacar más que a la falta de nuevos itinerarios publicados, a la posibilidad de que los repertorios publicados con posterioridad al de Villuga fueran realmente copiados de este.

Cabra aparece en los mapas
De toda la cartografía examinada, no será hasta 1760 cuando comprobamos la aparición de Cabra en los itinerarios. Se trata del Itinerario español[1]. En esa fecha Cabra se encuentra en plena efervescencia, su famoso santuario es el objetivo final de multitud de caminantes de un amplio radio geográfico. Un gran mesón acoge a peregrinos y carruajes, un hospital para los que llegan enfermos y varias posadas son los testimonios de que, en aquellos años, Cabrilla no sólo era una población de paso, sino que adquiere por sí una relevancia tal que la hacen merecedora de aparecer en los mapas de la época. Años en los que las cofradías del Cristo de Cabrilla sobrepasaban el centenar y donde esta villa-santuario significó para muchos devotos la ansiada meta, el final de su camino.
Es a partir de este momento cuando Cabrilla aparece en todas las guías. Tomás López de Vargas Machuca creará en 1787 varios planos que vienen a confirmar que en aquellos años eran varios los caminos que coincidían en nuestra localidad, lo que al margen de la importancia de estos, convertía a Cabra en un verdadero cruce de caminos. De este geógrafo precisamente he tomado el detalle de la zona sureste de la provincia correspondiente a su Atlas Geográfico de España, donde podemos apreciar cómo la variante del camino a través de Solera también está representada -pasaba por Cújar y Béjar-. Aquí se dibuja fielmente el trazado del camino que desde Úbeda se dirigía a Guadix y se constata además la existencia de otros caminos que desde Cabra se dirigían a Granada, Zújar y Quesada.



De los tortuosos caminos, a la llegada del ferrocarril y al momento actual
En 1812, cuando se publica la guía de Santiago López[2] también aparece la ruta que pasaba por Cabrilla como un camino de herradura. Santiago de Ayala (1821) y Fco. Xavier de Cabanes (1830), continúan incluyendo este itinerario. En el diccionario de Pascual Madoz (1845-1850) podemos leer lo siguiente cuando describe los caminos que discurrían por esta localidad:
Caminos: uno de herradura desde Almería a la Corte, y otro transversal desde Cazorla y las Villas para Granada, la costa y Málaga, en mal estado, a pesar de ser muy frecuentados, y el primero más recto y menos costoso que el que pasa por Campillo de Arenas.
Motivo de otra publicación será una guía que encontré en el archivo del ejército con el camino de Úbeda a Guadix, fechada en 1852. Un documento militar de una factura técnica muy avanzada donde también se representa el casco urbano de la época.

Al parecer, el abandono de estos caminos fue siempre una constante y los documentos consultados así lo atestiguan, aunque esto no era motivo suficiente para que los viajeros dejaran de transitarlos, dado el considerable ahorro de distancia. En el Diccionario de Riera (1881-1887), se advierte de la falta de carreteras:
No obstante la importancia de la población, carece de carreteras, y sólo dispone de caminos vecinales en mediano estado de conservación.
Un año más tarde, Emilio Valverde y Álvarez edita su Guía del antiguo reino de Andalucía[3]. No deja de llamarnos la atención su descripción de la “Carretera regional de la estación de Vilchez a Almería, por Arquillos, Úbeda, Guadix, Dador y Benahadux”:
Al salir de Úbeda desciende la carretera suavemente de la Loma al Guadalquivir por terreno cultivado; a los 13 kilómetros pasa el río por el puente viejo de dos arcos, y después de un corto ascenso entra en terreno llano, encontrando varios cortijos, las ventas Nueva y Vieja, y llegando a los 58 kilómetros (desde e. Vilchez) a Jódar, villa, cabeza de ayuntamiento, con 4.748 habitantes y 1.229 viviendas, situada en un llano, y con un castillo arruinado. Sus habitantes tienen por industria principal la elaboración del esparto.
Se continúa después por un valle entre las sierras llamadas Sierrezuela y Miramontor, faldea esta, y a seis kilómetros pasa el puerto de la Partición; desciende a continuación por la sierra de Mágina, derivación de la de Jabalcuz, al río Jandulilla, al que se aproxima a los ocho kilómetros remontando sus orillas y viéndose los cortijos de Miera, Rincón Blanco y Neblín, y separándose para ascender por otras derivaciones de la sierra de Jabalcuz y por terreno cubierto de monte bajo hasta los 78 kilómetros en que está Cabra del Santo Cristo, villa, cabeza de ayuntamiento, con 604 vecinos.
Faldea más adelante con pendientes bastante sensibles la sierra Cruzada, a cinco kilómetros entra en los llanos de Cabra, de los que desciende al río Guadahortuna, que se cruza a los 15, dejando a los 11 el límite entre las provincias de Jaén y Granada, y llegando a los 94 a Alamedilla, lugar con 136 vecinos. Antes de Alamedilla queda a la derecha un camino desde Cabra del Santo Cristo a Huelma.
Tomaremos buena nota de esta descripción pues, en nuestros días, apenas nos separan cinco kilómetros de camino sin asfaltar para completar la distancia hasta Alamedilla, distancia sensiblemente superior a la de la descripción, ya que entonces se entraba en los llanos sin rodear el barranco del Candelero. Ventorrillos como la Paloma y ventas como la del Peinado jalonaban este camino a su paso por el término de Cabra. Esta última se encuentra en las proximidades del límite del término de Cabra con Alamedilla, una vez salvado el barranco de los Ciruelos, en su cabecera. Volviendo a la anterior descripción, hemos de señalar que el hecho de llamarle carretera nos hace suponer que por ella discurrirían carruajes. Es más, en 1897 durante la ejecución de las obras del ferrocarril la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España ya ofrecía billetes desde Almería a Madrid, aunque al no estar terminadas las obras se hacía necesario viajar en carruajes desde Alamedilla hasta Quesada. ¿Utilizarían estos la carretera descrita?. Parece lógico pensar que así fuera, aunque en 1922, José Caro Perales nos habla del mal estado de los caminos en la revista D. Lope de Sosa:
El término municipal es extenso: 22.616 hectáreas (incluía el de Larva), pero el terreno en general es de mala calidad (abundan los yesares), mucho ilaborable y accidentado.Por este motivo y por falta de protección del Estado, de la provincia y del municipio, sus caminos son casi intransitables; solamente pueden circular y con mucho trabajo, carruajes, por el vecinal del pueblo a la estación de su nombre.
Podemos deducir tras la lectura de este párrafo que en estas tres décadas el camino de Alamedilla volvió a quedar intransitable para los carruajes, al menos en parte, ya que desde los comienzos del siglo XX, la carretera de la estación era casi el único cordón que unía Cabra del Santo Cristo con el resto del mundo, una vez que finalizaron las obras del ferrocarril que unía Baeza con Almería y, a partir de 1.904, con Granada-obviamos lo relativo al ferrocarril por haber publicado ya varios post sobre ello-.
En otros planos de carreteras consultados comprobamos la paulatina desaparición de nuestro camino. La primera corresponde a 1853 y por estas fechas se trataba de un camino de tercer orden (camino carretero como lo llaman en la leyenda), aunque también es cierto que es el único que representan en la zona, lo que quiere decir que era el más importante. En otro plano posterior comprobamos que ya en los primeros años del siglo XX la carretera sigue el curso del Jandulilla y nuestro camino ya no está representado. Tan sólo se advierte el camino de herradura que pasando por Cabra, comunicaba Cazorla con Granada.
Por otra parte existe la certeza de que, al menos desde 1931, se utilizó una variante de la carretera de Úbeda a Guadix que discurría bordeando el término de Cabra por el Este. Se trata del camino real paralelo al ferrocarril que separa el término de Cabra de los de Quesada y Larva y que se adentra en la provincia de Granada hasta llegar a Alicún de Ortega, también por terrenos muy accidentados y con un itinerario considerablemente más largo.
La apertura de esta nueva carretera palía en parte nuestro aislamiento, pues la realidad actual no difiere mucho de la existente a comienzos del pasado siglo, de manera que el estado de estos caminos históricos no permite, con los medios de transporte actuales, una comunicación mínimamente fluida con pueblos limítrofes situados al este de la localidad y otros de la vecina provincia de Granada con los que históricamente ha existido un importante flujo de comunicación. El principal acceso a Cabra es la carretera JA5200, que parte desde la A-401 y continúa en la actualidad hasta la estación -antes lo hacía hasta el límite con la provincia de Granada, en las inmediaciones de Alicún de Ortega-. El primer tramo de esta carretera se construyó durante los primeros años del siglo XX y unió Cabra con su estación. Aquello significó una especie de cordón umbilical que en parte vino a paliar un aislamiento que asfixiaba a la localidad. Hay que reconocer que en este tramo se han acometido mejoras recientemente, procediéndose al ensanche, drenaje, afirmado y señalización que han mejorado notablemente la comunicación entre ambos puntos.
El tramo comprendido entre la A-401 y Cabra del Santo Cristo se construyó a finales de los años 20 del pasado siglo, cambiando sustancialmente el trazado del antiguo camino de Úbeda, lo que supuso un incremento en la distancia a recorrer cercano a los 8 km (antes se pasaba por el nicho de la Legua, Rincón Blanco y la venta de las Guardas). Este tramo también ha mejorado sustancialmente tras varios proyectos de mejora, aunque lo accidentado del terreno complica un trazado óptimo para una normal circulación.
Otra cosa es el estado actual del tramo que continúa desde la Estación de Cabra hasta Alicún de Ortega, que formó parte de la misma vía hasta 2007 y por tanto de la red provincial de carreteras, aunque ahora, según indican los mapas de carreteras es de titularidad de la Diputación de Granada, nominándose GR6101, que parte desde a A92N (salida 11) y va hasta la estación de Cabra-Alicún. Sin duda se trata del tramo más conflictivo, pues la denominada “Cuesta de los Ciruelos” tiene una especial dificultad por su accidentada orografía e inestabilidad del terreno, de ahí que vuelva a estar muy peligrosa por los desprendimientos y hundimientos, así que de nuevo nos vemos obligados a dar un enorme rodeo. Una carretera anteriormente muy frecuentada por camiones de esparto o de aceituna que traían la materia prima a nuestras fábricas, que dado su estado actual apenas es transitada. Y todo ello pese a las continuas reivindicaciones por parte de las autoridades de los pueblos afectados, algo que no es nuevo como podemos comprobar con la lectura del siguiente texto publicado en el programa de las fiestas de 1970 por el entonces Alcalde D. Miguel Olmedo Herranz:
De proyectos, son muy necesarios y se tienen solicitados con toda urgencia la terminación del camino vecinal de Estación de Cabra a Estación de Huesa en un tramo de tres kilómetros, y el asfalto del de la Estación de Cabra a Alicún de Ortega, que sería paso muy interesante a Levante.

Existe otra carretera, la JA4203 que parte desde el kilómetro seis de la carretera JA5200 de Cabra a la Estación y nos conduce hasta la vecina localidad de Solera. Su estado deja mucho que desear, pues presenta una sección que difícilmente permite cruzarse a dos vehículos sin tener que aminorar la marcha.
Otro camino rural asfaltado, pues no puede llamarse carretera, es el que une Cabra con Larva. Antes, muy transitado, pues era el que utilizaban los vecinos de diversos pueblos de la sierra de Cazorla para ir a Granada, su acondicionamiento vino a paliar en buena medida la precariedad en las comunicaciones entre estas localidades tan próximas y con tantos vínculos históricos. Todo un logro si tenemos en cuenta que con anterioridad eran necesarios más de 50 km para desplazarnos por carretera asfaltada (Cabra-Jódar-Larva).
También existe un tramo acondicionado desde el cruce con la carretera de Alicún (La Mesa), hasta la conexión con la variante del camino real de Úbeda a Guadix que atraviesa nuestro término de norte a sur (paralelo a la línea de ferrocarril). Conecta con el mencionado camino real a escasos tres kilómetros de la Estación de Huesa. Sin duda resultaría muy interesante el acondicionamiento de este tramo, no sólo hasta esta barriada tan alejada, sino hasta encontrarse con la carretera que une Cabra y Larva anteriormente descrita. Para mantener históricas vías de comunicación hoy impracticables que tradicionalmente han comunicado Cabra con poblaciones de la Sierra de Cazorla, reseñar que sólo quedarían unos diez kilómetros por acondicionar de la pista que desde la estación de Huesa conduce hasta Huesa.
Retos de futuro
Actualizar el maltrecho estado de las comunicaciones en la zona y recuperar el lógico intercambio comercial y cultural entre localidades vecinas es sin duda es una ardua y costosa labor, pero con ello se articularía una red que conectaría las comarcas de Mágina con las de los Montes Orientales y la Sierra de Cazorla, comunicando localidades como Cabra, Alicún, Dehesas, Villanueva de las Torres, Alamedilla, Pedro Martínez, Guadahortuna, Larva, Huesa, Hinojares, Pozo Alcón, Quesada, Huelma, Solera, Jódar…una amplia zona con una población cercana a los cuarenta mil habitantes.
Aunque de manera tímida, en alguna ocasión ha trascendido la reivindicación de continuar la carretera A-325 desde Pedro Martínez hasta Cabra del Santo Cristo, pues de manera incomprensible esta carretera de titularidad autonómica se desvía en Pedro Martínez hasta enlazar con la A401 en Moreda, cuando podría convertirse en alternativa a esta si se continuara hasta Cabra. Con ello tendríamos la ansiada salida a levante por una carretera mucho menos dificultosa que la que conduce a la vecina localidad de Alicún de Ortega y además, estaríamos recuperando el camino que dio sentido a la fundación de nuestro pueblo. El más utilizado en otros tiempos y el que menos dificultades presenta para su puesta en servicio, si bien es cierto que el acondicionamiento de todo el recorrido es muy difícil, no lo es menos que con el único acondicionamiento del tramo que queda para completar la conexión con Alamedilla (desde la estación de Huelma), se daría un importante paso para mejorar las comunicaciones de una localidad y un territorio tan mermado demográficamente que si nadie lo remedia, en un futuro no muy lejano pasará engrosar la lista de los pueblos de la España vaciada.


[1] ESCRIBANO, José Matías: Itinerario español, o guía de caminos para ir desde Madrid a todas las Ciudades, y Villas más principales de España; y para ir de unas Ciudades a otras; y a algunas Cortes de la Europa. Añadido y corregido en esta segunda impresión por…Madrid, Imprenta de Miguel Escribano, 1760.
[2] LÓPEZ, Santiago: Nueva guía de caminos para ir desde Madrid, por los de rueda y herradura, a todas las ciudades y villas más principales de España y Portugal, u también para ir de unas ciudades a otras (1812). 4ª edic., Madrid, imprenta de la viuda de Azuar, 1828.
[3] VALVERDE Y ÁLVAREZ, Emilio: Guía del antiguo reino de Andalucía. Madrid, imprenta de Fernando Cao y Domingo Val, (1886 ó 1888). Edición fascímil: Sevilla, Editorial Don Quijote, 1992.


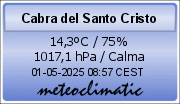


Deja un comentario