Autor: José García Vico
Publicado en la revista Contraluz, nº 4. Cabra del Santo Cristo, 2007. Págs. 141-144
(Fotos de Arturo Cerdá y Rico)
Lo que aquí voy a contar son recuerdos de unas fiestas de San Miguel de hace muchos años, de antes de la guerra, de cuando yo, que ahora supero las ocho décadas, aún era un niño. Unas fiestas mucho más parecidas a las de las fotos de Cerdá que a las de ahora. Por eso, porque creo que muchas de aquéllas cosas ya sólo perviven en la memoria de muy pocos, quiero compartir mis recuerdos con todos.
En la víspera, “Parrandejas” y “Malasparra” se acarician a golpes, mientras un hombre de edad, Fernando “Moínes”, pone paz en la refriega. Todo, porque el uno le quita al otro las riendas del borrico de un cofrade de Jimena, o quizás de Torres…
Todo comenzaba cuando las campanas tocaban a tope manejadas por hábiles monaguillos que colgados a la maroma y dando saltos les perdían el son a fuerza de girarlas, de voltearlas rápido. El mazo, la espinaquera, la media y el esquilón, que por si alguien no lo sabe son los nombres de nuestras campanas, ya eran entonces testigos de los días grandes de Cabrilla. Cuando los cohetes también se dejan oír y el olorcillo a pólvora penetra en todos los rincones y cuando la banda de música pone en el aire sus alegres notas, el gentío se agolpa en la Puerta de Úbeda para ver pasar la comitiva y los zagales se disputan los borricos de los cofrades forasteros para llevarlos a la casa de Juan Pedro, el de la calle “el horno”, adonde tradicionalmente se alojan. Mientras dejan las cabalgaduras en la citada casa, los cofrades con sus banderas y las autoridades ya han llegado a la iglesia precedidos del “Pincha-las-uvas”. El “Rorro”, ya en la parroquia, se dispone a “jugar” la bandera de Jimena. De largo mástil, airosa, lo hace con tal habilidad que la tela peina las cabezas de los presentes. Después del “Tedeum”, la comitiva sale del templo para repartir banderas a golpe de tambor y charanga, aunque esto es un decir porque la banda suena muy bien.
Las cunicas, carruseles, tiovivos, buñolerías y puestecillos invaden las dos plazas. También los palos del castillo de fuegos artificiales que ya han sido colocados por “Borrego”. La industria de la pólvora se establecía en la escuela de don Antonio Gámez por un pirotécnico de Lucena. La quema tendrá lugar a las once en punto en medio de un gran bullicio. Lo más temido era “el trueno gordo” que los niños esperábamos con terror, tapándonos los oídos y respirando hondo cuando se hacía la paz y se encendía el alumbrado después de la gran explosión.
Después de la quema, las buñolerías se abarrotaban de gentes diversas que consumían café y “tallos”, no dando abasto a tanta demanda aquéllos churreros que, debido al aceite hirviendo y al calor de la hornilla tenían la cara enrojecida y los ojos irritados, aunque no por ello dejaban de manejar los palillos con gran destreza, mientras, un grupo de curiosos y de impacientes los contemplaban. El olor a tallos lo invadía todo. Era uno de los olores de las fiestas. Oler a tallos, era oler a fiestas.
Pero sin lugar a dudas, lo más sobresaliente de aquéllas fiestas de San Miguel eran las tres procesiones con el Santo Cristo llevado a hombros por los hermanos de las dos cofradías locales, la de “los ricos”, como popularmente se denominaba a la hermandad de la Esclavitud, y la de “los arrieros”. Aunque también era muy común ver a soldados, ya fueran quintos o licenciados, deseosos de ofrecer un pequeño sacrificio metiendo el hombro en las andas por los favores recibidos en la mili, en el servicio al Rey, cuando se luchaba por tierras de África contra el moro, o por lo que pudiera venirles a los jóvenes reclutas ante su inminente incorporación a filas.
La salida del Santo Cristo era impresionante. Un clamor escapado de mil gargantas recibía en la plaza a nuestro patrón al son de las notas vibrantes de la Marcha Real y del incesante repicar de las campanas y los trallazos secos de los cohetes que parecía que quisieran llegar hasta el mismísimo cielo para despertar a los ángeles y a toda la corte celestial. Nosotros, rodilla en tierra, asistíamos emocionados al acontecimiento entre los vivas al redentor del mundo. El cortejo era solemnísimo. En la plaza, calles y balcones veíamos a gentes desconocidas que venían de otros lugares. Otras, aunque conocidas, sólo las veíamos durante estos días. Gentes de rostros blancos, blanquísimos, vestidas de fiesta y orando con mucho fervor al Santísimo Cristo, al lienzo milagroso en su hermoso trono y enmarcado en plata. La procesión se encerraba ya anochecido mientras una multitud enfervorecida se agolpaba en la plaza para despedir a su Cristo de Burgos entre lágrimas y de incesantes vivas.
Las sirenas de los cacharros, los pitos de los globos y los olores a churros y a pólvora formaban una amalgama de sensaciones inconfundible que impregnaba el ambiente de la plaza y el de las terrazas de los bares. Bares como el de Incomoda y el de Paco Caro, en la misma plaza y llegando al casino “de arriba” y al “de abajo”, al Independiente y al de Artesanos, donde la juventud se disponía a bailar. Bailes animados por propios y extraños que buscaban novia por aquello de que tal acontecimiento no se presentaba todos los días. Los más humildes también organizaban sus bailes, llamados “de candilillo”, en los que se daban brinquitos sobre los suelos enyesados al son de guitarras y bandurrias tocadas por expertas manos como las de “Pepe Suelas” y Melchor. Mientras, en el casino “de los señores” (así lo llamaban), don Manuel Pelegrín ponía toda su inspiración en componer popourrís, que eran certeramente ejecutados y cuya música bailaban garbosos los más jóvenes con aquellos aires “madrileños” que entonces estaban tan de moda. Estudiantes y forasteros eran objeto de nuestra envidia porque eran mayores, sabían y podían bailar, y porque lo hacían con “nuestras niñas” que en aquel momento nos miraban por encima del hombro, con aquella expresión en sus rostros mezcla de orgullo y lástima que provocaba en nosotros una enorme desazón.
Cuando las fiestas pasaban, enseguida llegaba el invierno. El frío y la vuelta a lo cotidiano nos privaban de ver a las amigas por lo que las confesiones de amor quedaban interrumpidas por largo tiempo. Hasta las Navidades cuando habrían de llegar nuevos bailes y reuniones en los casinos y casas particulares y donde, entre otras cosas, “se echaban los años”, aunque eso, ya es otra historia.






















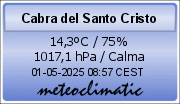


Deja un comentario